- Se repartieron los juguetes que la UAL recolectó para este fin.
- Todas las carreras se unieron para hacer sonreír a los hijos de las PPL.
CRÓNICA POR: Liliana Ramírez y Luz Hernández / Torreón, Coahuila.
En la víspera de noche buena, bajo las densas nubes que se resistían a dejar pasar los tímidos rayos del sol, nos encontrábamos frente al imponente Centro Penitenciario de Torreón. Eran las 9:22 de la mañana y la lluvia ocasional decoraba el asfalto ya de por sí deteriorado de la carretera con pequeñas gotas.
-¿Ustedes son del 32? -nos preguntó una señora de abrigo azul. No, no, contestamos con pena y nos bajamos de la banqueta para no estorbar a la fila de madres, esposas, hijas, hermanas y padres que se congregaban a las afueras y esperaban que les dieran acceso al Centro Penitenciario de Torreón.
La inquietud ya se palpaba en el aire, de parte de los cientos de familiares que se preguntaban: qué módulo iba primero y de nosotros, cuatro alumnas, un alumno y tres maestras universitarias, que entregaríamos juguetes a los hijos de los internos.
Con cautela nos acercamos hacia la entrada del centro penitenciario, al tocar la puerta se abrió pesadamente, revelando a un oficial de un metro setenta de altura, vestido de negro, con chaleco antibalas y un arma de fuego pendiendo de su cintura, que nos compartió que nos recibirían pronto.
Acto seguido habló en voz alta con una marcada seguridad y enumeró el orden en el que los familiares podrían acceder al área donde se encontraban las personas privadas de la libertad (PPL).
–Van primero 29 y 30, luego Sierra Papa 1 y 2, después indiciados– dijo sosteniendo un vaso de unicel en la mano, en el que estaba escrito el mandato de entrada, que no admitía discusión.
Al dar las 9:40 de la mañana, la imponente puerta grisácea se abrió de nuevo y nos permitieron el acceso. Inmediatamente, nos recibió “la Lic.” Claudia, ataviada con un pantalón de mezclilla azul y su suéter navideño color mostaza, y una sonrisa que aunque amable, no lograba ocultar la seriedad que impone el entorno penitenciario.
Esto la hacía resaltar entre los oficiales de la PPC (Policía Penitenciaria de Coahuila), hombres de rígido semblante, vestidos de negro, con chaleco antibalas y armas de fuego, que cuestionaban cuántas éramos, de dónde veníamos y qué haríamos ahí.
En el umbral de un mundo donde cada detalle cuenta, nos enfrentamos al primer filtro, los oficiales y un estante de madera, dividido por secciones y marcado con números en tinta negra sobre cuadros de papel. Ahí, donde con una mezcla de resignación y desconfianza, te desprendes de tus pertenencias, celulares, llaves de autos, pulseras, collares o aretes.

Entonces nos dejaron avanzar al segundo filtro, una especie de “recepción” que nos dio la bienvenida con el aroma peculiar del lugar, una amalgama de olores que se mezclaba con la fragancia a limpio. Finalmente, a nuestro encuentro salió la oficial, que nuevamente preguntaba los motivos de nuestra presencia.
Nos indicó cómo llenar el gran directorio. Hojas amarillentas recibieron nuestros trazos en tinta azul, marcando nombres, procedencia y la tan recalcada hora de ingreso; 10:12 a.m. Al final, la firma y la entrega de nuestras identificaciones sellaban nuestro compromiso de adentrarnos en este laberinto regido por reglas.
Y para identificarnos como visitantes, el sello de la torre en el interior de la muñeca izquierda para las mujeres y en la derecha para los hombres. Una identificación efímera que, sin embargo, trascendía las simples formalidades.
-Traten de que no se les borre –advirtió el oficial antes de dejarnos pasar por el detector de metales.
Al otro lado, “la Lic.” se convirtió en nuestra guía por los pasillos blancos, interrumpidos solo por una línea verde pasto. Llegamos a las escaleras, una suerte de laberinto vertical adornado con barrotes y carteles.
Uno de ellos sentenciaba: «Cuida tu libertad, no ingreses con droga». La ironía flotaba en el aire, pues aquellos que ya se encontraban dentro del laberinto parecían ser los guardianes acérrimos de lo que el letrero pedía preservar: su libertad.
Ese sin fin de escalones que fuimos ascendiendo nos llevaron al tercer y último filtro, a una pesada puerta de grises barrotes con un oficial tras ella.
-Son ocho foxes y un metro de apoyo –dijo “la Lic.” para que nos dejaran entrar.
El oficial, con escrutinio meticuloso, se aseguró de que cada uno de nosotros lleváramos puestos nuestros sellos, como si fueran credenciales indispensables para adentrarnos en este territorio desconocido.
Caminamos y bajamos más escalones, uno tras otro con una mezcla de expectación y cautela, como exploradores intrépidos adentrándonos en territorio inexplorado. Hasta que llegamos al área que denominan “El Puente”.
Un estrecho y largo pasillo, cuya lateral era malla ciclónica que nos separaba del área que generalmente ocupaba el escuadrón canino K-9, y una malla enredada a modo de techo, que no nos cubría lo suficiente de los pocos rayos de sol.
El estrecho espacio que nos separaba de la pared de ladrillos y la reja blindada gris estaba bajo la custodia del oficial Luna. Esta reja marcaba el acceso a la zona común, donde las Personas Privadas de Libertad (PPL) tendrían la oportunidad de compartir momentos con sus seres queridos.

A cada lado del pasillo se desplegaban varias mesas, terminándose las escaleras, de lado derecho, las primeras mesas tenían dos planchas grandes de pastel de vainilla, que llevaban escritas con mermelada de fresa «Feliz Navidad y Año Nuevo» sobre el blanco betún. Tan blanco como los uniformes de los dos cocineros que cortaban el pastel con esmero para ofrecérselo a los niños, hijos de sus mismos compañeros del Centro Penitenciario.
Le seguían los bolos, jugos, pelotas de plástico y una asombrosa colección de juguetes de niña. En las mesas de enfrente los balones y juguetes de niño. “La Lic.” nos presentó a algunos de sus colegas, “el doc.” y la “Lic. Ninfa” que nos apoyarían en la distribución de juguetes y a guiar la entrada de las familias.
En esa mañana en la que los hijos de los reclusos de áreas restringidas serían los protagonistas, cada niño, de entre 1 y 12 años, recibiría una rebanada de pastel, un jugo, un bolo, una pelota y un juguete.
Con este propósito nos dividimos en equipos, para que dos personas se encargaran de los bolos y los jugos, otra de entregar las pelotas, mientras tres se dedicarían a los juguetes de niña y otros tres a los juguetes de niño.
-Pero les preguntan cuántos años tienen porque luego hay unos bien grandotes –bromeó el oficial Luna.
A los minutos, el burrito sabanero que va camino a Belén llenó el estrecho pasillo del Centro Penitenciario, gracias a una pequeña bocina en la que “la Lic. Ninfa” encendió la música, tejiendo una atmósfera peculiar en el corazón de la restricción.
Y así, poco a poco, los niños comenzaron a pasar por el puente, descendiendo las escaleras con saltitos de alegría, completamente inmersos en su propio mundo, ajenos a las historias que los rodeaban. Con una inocencia radiante, tomaban sus rebanadas de pastel agradeciendo con sonrisas, sin anticipar los otros regalos.
La escena era de sorpresa e indecisión. Los pequeños observaban las mesas repletas de juguetes, tantos que a veces les costaba decidir. Uno tras otro, recorrían las mesas llenos de alegría, deseando una Feliz Navidad a todos.
Incluso los familiares agradecían con asombro este gesto, como si aquel momento de celebración lograra borrar por un instante las sombras que se proyectaban sobre el lugar.
Perdimos la cuenta de cuántas, niñas, niños y bebés pasaron por el puente, pero con certeza recibimos a casi cien.

-Hoy recibimos a poquitos, los que vienen mañana son tres veces esto -nos comentó “la Lic.”.
Es que los domingos, desde las 10 hasta las 3 de la tarde, es la visita para la población, así les llaman a los internos cuyos delitos se calificaron con un rango menor de gravedad.
Mientras que los sábados, es la visita para los internos indiciado, aquellos que aún no han completado el proceso de inserción al penal y cuya estancia ahí puede extenderse desde semanas hasta seis meses, en lo que les asignan un módulo, y los de áreas restringidas.
-Esos son de los que no se tientan el corazón -explicó el oficial Luna.
En estas áreas habitan aquellos que habían cometido delitos muy graves o que mantienen disputas con otros reclusos, y que, por tanto, requieren constante supervisión.
Por eso el apodo “Sierra Papa” para cubrir el “sujetos a protección”; hay quienes incluso no salen de sus celdas, es como una cárcel dentro de la cárcel, desde ahí nos llegaba a lo lejos, los acordes de canciones norteñas interpretadas por “La Banda de la Celda 7” el grupo norteño del Centro Penitenciario.
Es que ahí todos hacen lo que solían hacer afuera, así se formó el grupo, por tres músicos que llegaron al centro y enseñaron a los demás. Así también pasó con el interno que repartía el pastel a los niños, con más de 10 años dentro del Centro dijo que había transmitido sus conocimientos culinarios a sus compañeros, ahora hábiles en la elaboración de pan, galletas y platillos.
Ellos desde la cocina son quienes tal vez llevan con más rigidez el horario. Desayunan a las siete de la mañana, comen al mediodía, para las cuatro de la tarde ya están cenando y duermen desde las seis, para poderse levantar a preparar los alimentos del día siguiente a las cuatro de la madrugada.
Su relato, que nos mantenía a todos sorprendidos, se vio interrumpido por un megáfono estridente que anunciaba con fuerza las visitas a los reclusos. Uno, dos y tres llamados rápidos bastaron para que comprendiéramos que las palabras pronunciadas a través de ese altavoz eran apenas comprensibles.
El oficial Luna, con una expresión de resignación, nos confió que, desde que él labora en ese lugar ya hace más de veinte años, el megáfono ha sido inútil. Cada vez que anuncian las visitas para las Personas Privadas de Libertad, deben acudir a preguntar directamente si han sido llamados.
A medida que más familias se unían a la festividad, algunas entablaron conversaciones con el personal del Centro Penitenciario, como si fueran amigos reunidos en cualquier otro lugar.
-Conozco más a unos que a otros. Por el tiempo que llevan sus familiares aquí, todos terminan conociéndose -compartió “La Lic. Ninfa”.

Con el pasar del tiempo y las conversaciones, los últimos niños llegaron, recibiendo las últimas rebanadas de pastel y juguetes. Los objetos volaban de mano en mano, y las sonrisas de los niños resplandecían al recibir los deseos de una feliz navidad.
La luz cenital del sol de la una de la tarde, marcaba la culminación de nuestra labor. Nos despedimos con gratitud por la cálida acogida, de la Lic. Ninfa y del oficial Luna, y ascendimos disciplinadamente las escaleras, preparados para atravesar la puerta de barrotes de hierro guiados por “el doc.”.
Revisaron una vez más nuestros sellos, para asegurar nuestra condición de visitantes. En el retorno por los intrincados pasillos, blanqueados y divididos por una raya verde pasto en las paredes, nos encontramos con grupos de familiares que aún aguardaban su turno para reunirse con sus seres queridos.
Recuperamos nuestras identificaciones con la frase cifrada de «ocho foxes y un metro de apoyo» resonando de nuevo en el ambiente. Volvimos a la entrada y recogimos las pertenencias que permanecían imperturbables en el estante de madera. Así “el doc.” y los oficiales de la entrada, un poco menos serios, nos despidieron.
-Esperamos que regresen, ¿o los tratamos mal? –esa fue la forma peculiar de decir adiós del oficial que nos abrió la puerta para salir.
Las afueras del Centro Penitenciario nos recibieron concurridas. Las edificaciones circundantes cobraban vida mientras los automóviles transitaban por la carretera. Habíamos regresado a nuestra realidad y era reconfortante abrazarla.

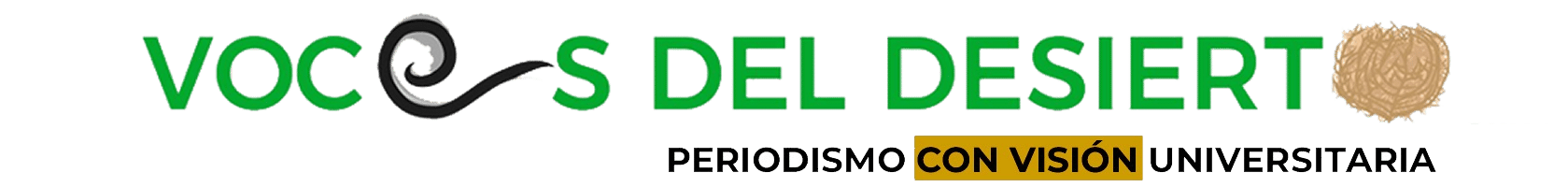

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!